Cambio 16
Número 1.473, 28 de febrero del 2000
La esencia de Curro
Por Carlos HERRERA
Le debemos a Queipo de Llano, al General, que Curro sea Curro, el Curro que conocemos, ese gachó que gitanea hasta el delirio, ese templador de embestidas, esa muñeca blanda, esa suerte permanentemente cargada. Se lo debemos a él, que en su finca de Gambogaz otorgaba el trato indebido a aquellos que le trabajaban la tierra o le pastaban el ganado: por ese trato quiso ser Francisco Romero torero. Yo no lo sabía, y eso que me he creido sabedor de muchas cosas de ese Curro que tantas veces me ha llevado, metódicamente, en procesión, a las plazas de toros, al rito casi religioso de aposentarme en la piedra a la espera del oro. Lo sé porque me he detenido en la biografía en primera persona que ha escrito Antonio Burgos, que era quien tenía que escribirla, de ese faraón que sigue sin encajar la popularidad y que fue andando a su bautizo. Cuenta Curro que conoció a Belmonte y experimentó la misma impresión que ha vivido todo aquél que conoció al hombre que llevó el toreo de los pies a las manos. Tan poderoso, tan sabio, tan digno. Que luego vió a Chicuelo y enseguida empezó a deberle mucho de lo que es. Que más tarde apareció Pepe Luis Vázquez y que entonces todo se tornó ensueño. Y a partir de ahí la pelea por interpretar un toreo que le ha llevado a salir un puñado de veces por las dos puertas de España por las que es mucho más meritorio salir que entrar: la grande de Las Ventas y la del Príncipe de la Maestranza. Puertas por las que le han sacado a su pesar, que al maestro nunca le han gustado los empujones ni las carreras. Cuenta Burgos que a Curro –y eso lo sabemos quienes le venimos siguiendo tantos años- se le aprende a seguir enseguida pero se tarda más en aprender a esperarle. Que ya sabemos que el toreo es arte y que eso a diario no se puede dar. A un artista no se le puede dar la lata, ni atosigarle, como no atosigaba Curro a Camarón, al que quería como un hermano y al que escuchaba en silencio, respetuosamente, al igual que tanto currista templado ha sabido encogerse de hombros y mirar para otro lado cuando el maestro no ha querido o no ha podido. Son los que siempre han dicho eso de "ya vendrá el verano". Frente a ellos han estado los que han estrujado su cabeza para decirle a Curro aquello que más guasa pueda tener: "Curro, aprende!", que es lo que se le dice cuando otro torero de la terna se emplea y triunfa; "¡Curro, te odio!", que no deja de ser una forma de amor; "¡Curro, socialista!", que debió interpretar quien gritó que era lo peor que le podía llamar; "¡Curro, que tiés más cuento que la Expo!", maldad que fue usada durante los años previos a la Exposición Universal; "¡Curro, el año que viene te vendrá a ver tu puta madre... y yo!", que tal vez sea el lamento de fidelidad más resignado que exista. Por no decir de la guasa de aquél que, viendo como Curro se refugiaba en el burladero mientras su cuadrilla se medía con el toro, lo llevaba a la vara, lo sacaba de la vara, y Curro tapado hasta las cejas, le gritó: "¡Curroooo, ten cuidao que te ha mirao er caballo!".Guasa, guasa, mucha guasa. Su vida ha estado repleta de emociones y sin embargo no traduce su rostro la impresión de las mismas. Es moderado en eso, como en tantas cosas. Ha cortado ocho orejas en una sola tarde –la primera vez que se encerró con seis toros en Sevilla- y ha dormido, por el contrario, en la Dirección General de Seguridad por negarse a matar un toro en una isidrada. Ha perdido a una hija en lo mejor de la vida y en lo peor del mundo –una carretera- y ha encontrado el amor en este recodo próximo de la faena. Ha sido querido y odiado, seguido y abandonado, premiado y abroncado... y no ha cambiado sus maneras de zagal apacentando ovejas, sus maneras de tímido niño de los mandados que no sabía ir en bicicleta, sus maneras de hombre que recuerda cuan grande es la pobreza, cuan triste es un padre en la cárcel por engordar cochinos y venderlos. Y luego la Piquer, que cantaba para él en su piso de Gran Vía después de haberse retirado una noche en Isla Cristina en la que le rozó un poco la voz. ¡Qué no hubieramos dado Burgos y yo por escondernos detrás del ficus del salón y asistir calladamente a semejante privilegio!. Y los años de Caracol, y el Beni, y Mairena, y Torres Bermejas, y Picoco, el que decía que no ponía un bar porque se robaría a sí mismo, y el cojo Peroche, y el Pescailla, y el Loqui, y Rancapino, y todos los hacedores del compás que paseaban en aquél Madrid del toque. Y, con los años, con el cansancio de oir hablar de su retirada, con la sorpresa de tanto currista sobrevenido, llega el amor. Llega en el momento más asolerado. Más necesario, que es cuando siempre llega el amor. Y el amor hace que Curro agudice el sentido de la perfección; que por bien que haya estado lo anterior, quiera más, mucho más; que crezca aún más su sentido de la medida; que no le pese su capote; que siga creyendo que el viento le lleva hasta el cortijo de Queipo de Llano donde cuidaba cochinos los oles que salían de la plaza de toros de Sevilla. Rafael el Gallo decía que solo se podía torear donde había tranvías. Con este libro sabemos que solo se puede escribir de esos toreros que ya añoramos los que subiamos en marcha en los tranvías.
|
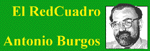 Volver
a la portada de El RedCuadro
Volver
a la portada de El RedCuadro